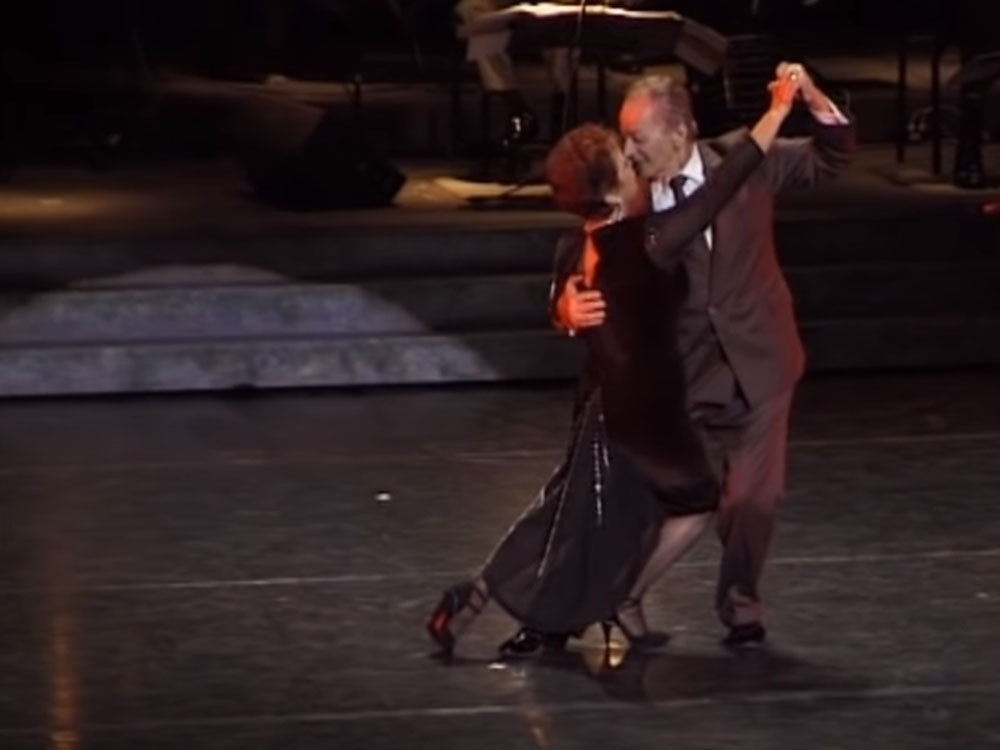Noche de tango, luna y misterio
Autor/a: Fernando Murano

¡No, qué lotería ni ocho cuartos! No me gané ni un mango. ¿Sabés por qué estoy feliz? Dejame que te cuente. La semana pasada anduve un poco ansioso. No veía la hora de que llegase el sábado. Cuando el Negro Flores me contó que en el club Sunderland, ese de Villa Urquiza, tenían un cantor nuevo que (a pesar de sus veinte pirulos) la rompía, me agarró como una necesidad insoportable de ir a escucharlo. ¿Por qué tanta desesperación? Vos sabés el amor que tengo por la música. ¡Bah! ¡Mi vida es la música! Me conocés bien: profesor de música en el Normal 25, coleccionista de discos de tango y jazz y, además, compositor de algunos tanguitos y milongas. Vos escuchaste y podés dar fe que alguna que otra de mis creaciones no tiene nada que envidiarle a las de Lepera o Contursi, ¿verdad? Sábado 4 de abril de 1946, pleno otoño pero ni un poco de frío, ni viento había. La noche estrellada mostraba un rostro triste, salpicado por infinitas lágrimas blancas. La luna se erguía dominante sobre los demás astros, casi que me parecía estar viendo aquel medallón de plata que mi vieja adoraba y que le había regalado, como legado familiar, mi abuela Palma. ¡Qué nochecita! No me olvido más. Se ve que las musas de la canción arrabalera, diligentes como nunca, armaron el escenario para la gran velada. Pero, bueno, la cosa es que esperaba al Negro en la puerta de casa. Eran las ocho y veinte, ya llevaba media hora sosteniéndole la vela. Cada tanto ensayaba, como para distraerme, un silbido, algún que otro tarareo. Siempre me hace lo mismo el Negro, viste cómo es de rompe con la pilcha, se la pasa pontificando: “Para que el jetra te quede pintado, lo tenés que planchar vos mismo, porque tu vieja será experta planchando pero el jetra para la milonga es otra cosa, es como una parte de tu cuerpo, y al cuerpo lo limpia y lo cuida uno mismo”. Ni hablar del almidón para que el cuello quede como una tabla. ¡Ay, Dios! ¡El almidón! Yo lo respeto, no te voy a decir que no, pero a mí las pilchas me las plancha la viejita. Igual, por mí que haga lo quiera; pero si trabajás hasta las seis y después tenés que bañarte, empilcharte y plancharte la ropa… ¡Y sí, qué querés! Llegás a las mil y quinientas. Un día me cansé y le solté que debería conseguirse una minita que completara todo formulario de requisitos para tareas de esposa, pareja de baile y demás menesteres que exige el corazón. Le dije que su vida desorganizada pedía a gritos una mujer que pusiera las cosas en su lugar. “¿Y la tuya no?”, me respondió tirando la pelota al lateral. “¿La mía qué? ¿Estás loco? Yo estoy para otras cosas. No puedo construir mi carrera de músico, de artista lírico, de compositor inspirado, con la rutinaria obligación de parar la olla. Cómo garabatear, en pentagramas tangueros, versos de amores no correspondidos, pasiones que incendiarían bosques enteros, promesas de fidelidad eterna, con un par de pequeños hombrecitos demandantes colgados de mis brazos. No, señor, el amor no ha sido destinado a pasar por mi cuore. No estoy hecho para transitar por el amor, sino para escribir inspiradas crónicas musicales sobre él.” La hora que marcaba el reloj me cacheteó impiadoso, sacándome de mis meditaciones. Dos o tres veces me comí el amague, pero siempre el que venía era cualquiera menos el Negro. Por fin, cuando estaba por reventar de bronca, dio vuelta a la esquina. —¿Qué hacés, Tito? —saludó con desfachatada indiferencia. —¡Hace cuarenta minutos que te estoy esperando! —le descargué sin misericordia. —Lo que pasa es que fui a buscar al Tano. —¿Y el Tano dónde está? —Eh… no… es que no podía… tenía que ayudar al viejo en el almacén. —Sí, claro, la culpa es del Tano —le mandé la estocada, como para que no piense que soy tan gil—. ¡Vamos que ya es tardísimo! —concluí y salimos rajando. Caminamos tres cuadras hasta la parada del tranvía. El 96 nos dejaba bárbaro, era un poco calesitero, pero corríamos con la ventaja de que después solo debíamos caminar un par de cuadras. ¡Veinte minutos! Veinte minutos tardó en llegar el condenado tranvía. Yo creo que se había gestado una especie de complot en mi contra: alguien quería evitar que llegara a tiempo para escuchar al cantor nuevo. Finalmente, la mole de fierro y madera apareció arrastrándose sobre las vías. El Negro, que no puede evitar peinarse el jopo todo el tiempo, aprovechó, en cuclillas, lo pulidas que estaban. Como tres cuadras antes, yo empecé a levantar la mano para pararlo. Subí los dos escalones de un solo salto. Ya ubicados en los últimos asientos, nos trenzamos en una ardua discusión. —¡La orquesta de D’arienzo es lo más grande que hay, viejo! —disparó el Negro, abriendo el fuego. —¿Otra vez con la misma canzoneta, Negro? Como la de Troilo no hay. El gordo derrama desde su bandoneón el señorío espiritual, la riqueza de una gama emocional que vibra con idéntica intensidad en lo romántico y en lo compadre —contraataqué, refregándole en la cara mis conocimientos. —Lo que pasa es que a vos, como no sabés bailar o no te gusta (no sé), el ritmo te importa un bledo, y el gordito al segundo compás te plancha, Tito. ¡Te plancha! —¡Ah, claro! Ahora a la buena música la llaman aburrida. Por favor. ¡No seas ridículo, Negro! Andá a estudiar música y después hablamos —lo paré en seco. La discusión se iba acalorando: “Que vos no entendés nada”, “Que vos sos un insensible”. Llegué a pensar, cuando le dije que D’arienzo era burdo y demagogo, que nos íbamos a las manos. Menos mal que en ese momento el tranvía dobló por Acha, y el crujido habitual de la carrocería nos anunció que era hora de bajar. Antes que mi amigo pudiera pestañar, yo estaba parado junto a la puerta. Nos descolgamos del tranvía en movimiento. Menos mal que esa noche no había rocío ni llovizna porque a la velocidad que me largué hubiera patinado hasta la General Paz. Caminamos desde Acha y Congreso hasta Lugones. Nos cruzamos con dos rubias infernales emperifolladas hasta la manija, probablemente para una fiesta de casamiento. El Negro amagó con ir a chamullarlas, aunque la cara que le puse lo convenció de enfilar derecho para el Sunderland. Nos acercamos hasta una pequeña mesita ubicada en la entrada del gimnasio. Sentado detrás, un gordito de cachetes colorados, nos extendió la mano con los boletos de entrada. —¿Son dos nada más? —preguntó. —Sí. Pero primero le hago una pregunta. —Dos —me respondió. Encima de la calentura que tengo, pensé, me sale con esa respuesta boluda. —¿No canta el pibe este nuevo? —¿El nuevo? —dijo pensativo—. ¡Ah! ¡Sí, sí! “Menos mal”, pensé, aunque ahí nomás agregó: —Sí, sé a quién se refiere. Pero no, recién la semana que viene canta acá. —No te digo que es un complot, parece que voy a tener que esperar otra semana —le dije al Negro, y casi sin respirar le pregunté al gordito—. ¿No sabe dónde canta hoy? —Creo que en el “Sin rumbo” —me contestó sin mucha convicción. —¡Sí! ¡Hoy canta allá! —saltó un mozo que pasaba por atrás y venía chusmeando la conversación. —¿Dónde queda el “Sin rumbo”? —pregunté, al tiempo que me percataba de que estaba formulando una pregunta más de las que me había ofrecido. —Tamborini al 6100, una cuadra antes de Constituyentes. —¡La Siberia! —gritó el Negro—. Estamos como a quince cuadras. —¡Tomemos un taxi! —imploré—. Si no, no llegamos más. —Sí, por favor vamos —adhirió el Negro. Volvimos hasta la avenida Congreso, de lo contrario habríamos esperado en vano que pasase algún taxi. Ahora sí tuvimos el primer golpe de suerte de la noche. Apenas nos acercamos a la esquina de Lugones y Congreso, descubrimos que a cincuenta metros venía yirando un Ford A. El Negro estiró el brazo agitándolo nerviosamente sobre su cintura y gritó: —¡Ahí viene uno! Cuando nos vio hizo una seña con las luces y apuró levemente su marcha. Manejaba un viejito de bigotes y pelo canoso. La cara del tachero me anunció de inmediato que la travesía sería un eslabón más de la interminable cadena de retrasos. “Apenas” veinticinco minutos “bastaron” para estar en las puertas de la milonga tan deseada. El Negro, que había juntado la plata en el tranvía, pagó las entradas mientras yo pasaba rápidamente para buscar una buena ubicación. Me sorprendí al ver el piso de baldosas, yo tenía entendido que había tierra apisonada. Después me enteré de que hacía un año habían organizado una rifa y una kermés para juntar el dinero de la construcción. La disposición en forma de damero le daba al lugar un toque de elegancia. Al fondo emergía de entre las mesas y la gente, lo suficiente como para que el show se viera desde todos lados, un escenario de madera de aproximadamente un metro de altura. Había un micrófono, un par de bocinas de tamaño considerable y una banqueta de madera, de esas altas que se usan en las barras de los bares y que son muy populares entre los cantores noveles que adolecen de manejo escénico. Atrás se había ubicado el sonidista con sus armatostes, cables y pitutos (para este tipo de ocasiones, los cantores se valían, por razones económicas, de grabaciones de orquestas). “Todo muy lindo, pero… ¿el cantor dónde está?”, pensé. Nuestro segundo golpe de suerte de la noche diluyó un nuevo ataque de nervios: aunque el lugar estaba lleno, conseguimos ubicarnos en una mesa del medio para delante. Se acercó el mozo, un pelado regordete con mostachos graciosos y nariz colorada. Traía una bandeja en la mano derecha y un repasador colgando del brazo izquierdo, que mantenía flexionado sobre su prominente barriga: —Buenas noches. ¿Qué se van a servir? —Yo quiero un porrón —se apuró el Negro. —Lo mismo —dije y me apuré a preguntarle antes que se fuera—: Jefe, discúlpeme… ¿Y el cantor? —Ahí está, sentado en aquella mesa al lado del escenario. Yo creo que ya va a subir. Continuará...
Fuente: www.fernandomurano.blogspot.com/2008/10/noche-de-tango.html